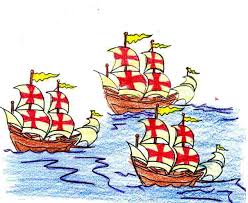 El 11 de octubre de 1492, día
jueves, los marineros recogieron una rama de espino llena de bayas rojas y
frescas recién truncadas. Recogieron
también algunas cañas de río, yerbas y otras cosas indicadoras de que la tierra
estaba cerca. Había transcurrido más de dos
meses y estaban en los últimos tres días del plazo que la tripulación había
concedido a Colón para regresar a España en vista de lo prolongado, penoso e
incierto de aquel viaje que le depararía tierras nuevas, inmensas y colmadas de
riquezas.
El 11 de octubre de 1492, día
jueves, los marineros recogieron una rama de espino llena de bayas rojas y
frescas recién truncadas. Recogieron
también algunas cañas de río, yerbas y otras cosas indicadoras de que la tierra
estaba cerca. Había transcurrido más de dos
meses y estaban en los últimos tres días del plazo que la tripulación había
concedido a Colón para regresar a España en vista de lo prolongado, penoso e
incierto de aquel viaje que le depararía tierras nuevas, inmensas y colmadas de
riquezas.
Después de aquella persistente
batalla diplomática para convencer a Portugal, Italia, Inglaterra y finalmente
a los Reyes de España de la necesidad de aquel viaje y luego que se había dado
la gran oportunidad, al Almirante le costaba navegar atrás y por eso se
resistía a retroceder al punto de partida sin antes haber logrado su destino. Aquello de regresar era como asesinar la
esperanza por la espalda. Había que
seguir adelante contra lo desconocido.
Había demasiados indicios para aventurarse a una equivocación. Hasta Séneca la había visto en el sueño de su
canto: Tras luengos años vendrá/ un siglo nuevo y dichoso/ que el
océano anchuroso/ sus límites pasará/ descubrirán grandes tierras/ verán otro
nuevo mundo/ navegando el gran profundo/ que ahora el paso nos cierra/...
Por eso Colón tuvo fe ciega hasta el último día en que las bayas rojas
se vieran flotar sobre el agua desplazada por la Santa María que
tripulaba, La Pinta
y la Niña de los
hermanos Pinzón mientras pendiente en la proa iba Rodrigo de Triana con el
corazón en sus ojos. Colón al igual
que la tripulación estaba jadeante de contento y agregó un jubón de terciopelo
a la recompensa de 10 mil maravedíes al primero que adivinara la tierra. Aquella noche nadie durmió. Todos la pasaron en vela.
El Almirante, en la alta popa, con
sus ojos azules, sus cabellos bermejos ondulantes por el viento, penetraba la
noche buscando más allá del horizonte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario